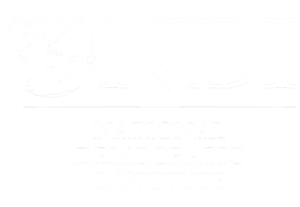Imagen: Dreamstime
La construcción social del riesgo y la desigualdad
La pandemia de #COVID19 es un riesgo que se debe gestionar. Si se aborda desde una perspectiva de Derechos Humanos, la atención integral de las personas y grupos en mayor situación de vulnerabilidad debería de ser prioritaria.
Redacción CAP
Los desastres no son naturales. Hay eventos de origen natural que combinados con otros factores podrían derivar en un desastre o podrían crear las condiciones para que se dé un desastre.
Los desastres son rupturas en el funcionamiento cotidiano de una sociedad. El desastre ocurre cuando un riesgo se concreta sobre condiciones materiales preexistentes, afirmó Iván Morales, director de Oxfam El Salvador, al inicio de la quinta sesión del Ciclo de Actualización para Periodistas (CAP) sobre Emergencias Sanitarias y Cambio Climático.
Esta es la razón fundamental por la que previo a que un riesgo se convierta en un desastre, los países deberían de contar con planes de contingencia y tener leyes, normas y políticas públicas diseñadas para la gestión de riesgos.
Sólo si los Estados logran cumplir con una correcta planificación anticipada, las personas podrán estar protegidas, dijo. Pensar en cómo sucederá un evento, sus consecuencias a mediano y largo plazo, vuelve factible la reconstrucción de una sociedad luego de una catástrofe. Es decir, el riesgo se reduce cuando se ha pensado en el futuro.
Y si ante estos contextos de posibles calamidades también se piensa en el respeto de los derechos fundamentales y en proteger la vida de todas las personas, las vulnerabilidades se reducirán, explicó Morales, quien años atrás se desempeñó como Secretario Ejecutivo del Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales de América Central (CEPREDENAC).
El riesgo que construimos
Aunque ha habido un profundo debate, casi por unanimidad se ha llegado a la conclusión de que el riesgo es una configuración de al menos tres factores, señaló Iván Morales a las y los periodistas del CAP.
En primer lugar, la amenaza, que es la probabilidad de que ocurra un evento natural, socio-natural, biológico, tecnológico o de cualquier otra índole que sea potencialmente dañino. En regiones como Centroamérica las amenazas pueden ser múltiples, dijo. Inclusive, en un determinado momento, en la región centroamericana pueden combinarse diferentes tipos de amenazas.
Así, cuando una amenaza se concreta, no afecta a las personas de manera individual. Impacta en toda la realidad, en el mundo completo en el que vive una comunidad. Trastoca el sistema social, económico, político y ambiental. Y evidencia, sobre todo, las fallas estructurales de un país, afirmó.
El segundo componente del riesgo es la exposición, que no es otra cosa que la forma y el grado en el que una persona o una comunidad recibe el impacto de esa amenaza. Si a eso le agregamos la vulnerabilidad, completamos los tres elementos que configuran el riesgo, sostuvo.
El experto explicó que la vulnerabilidad es el conjunto de condiciones de un individuo o de un grupo social que reducen su capacidad para anticiparse, resistir y recuperarse de los efectos de una amenaza que se ha concretado. “La vulnerabilidad se refiere esencialmente a las condiciones relacionadas con los seres humanos y con sus medios de vida. Las condiciones de vida de las personas dentro de un territorio determinan la dimensión del riesgo que podrían sufrir”, enfatizó.
Todas estas condiciones que se multiplican son parte de la construcción que nuestras sociedades han venido haciendo, no aparecen con el evento. Son anteriores y se amplifican. Por eso decimos que el riesgo es algo que se ha ido construyendo socialmente, incluso durante décadas, destacó.
Y todo en conjunto, como indicó el experto, ha repercutido en la creación de nuevas vulnerabilidades, que reducen las capacidades de muchos sectores sociales empobrecidos que no pueden resistir y mucho menos recuperarse de los efectos que conlleva el paso de un evento natural importante y no previsto, tal como está sucediendo con la Covid-19.
Morales mencionó que “el riesgo de desastres se construye a través de la acción y la práctica humana, pero también es interpretado y gestionado por estas mismas dinámicas sociales. Es decir, los eventos también deben colocarse en la mente de los dirigentes políticos para que puedan evaluar la capacidad de respuesta que se debería tener ante el riesgo”, afirmó.

Imagen: Getty Images
La resiliencia
El especialista explicó que para lograr resistir a un evento natural, los países deben ser resilientes, es decir, contar con una serie de medidas y capacidades con las que puedan absorber, adaptarse y establecer cambios para reducir e incluso dar por terminadas las causas del riesgo.
Absorber, dijo, para prever acciones que protejan y limiten la mortalidad ante las amenazas, y que se puedan reducir los costos sociales y económicos. “Estamos hablando de anticipar, planificar, preparar, almacenar y recuperar rápidamente”, indicó.
Adaptarse, agregó Morales, es otra de las capacidades instaladas que deben tener los Estados con el propósito de realizar los ajustes necesarios para tener respuestas y estrategias de flexibilidad, que aseguren que los medios de vida y el bienestar de la sociedad se mantenga durante los riesgos concretados.
El director de Oxfam señaló que, en simultáneo a las dos anteriores medidas, la resiliencia de cada país debe intuir y percibir los cambios que están sucediendo en torno a todos los aspectos sociales. Ahí la resiliencia plantea posibilidades de transformación en las estructuras sociales, en las políticas y en la económicas, pero además se da la oportunidad de plantear leyes y programas de inclusión, que disminuyan los efectos colaterales y se pueda aprovechar la gestión del riesgo con cambios positivos para la sociedad.
Pero para que todo esto se pueda llevar a cabo, el papel de cada Estado es fundamental, insistió. Cada institución, cada poder estatal, cada funcionario o autoridad pública debe tener la capacidad de anticiparse a los riesgos. ¿Y cómo lo hace? Entendiendo el contexto y sus necesidades. Y ajustando la realidad con leyes, normas y políticas públicas para la preparación, la rehabilitación, la reconstrucción y la recuperación ante cualquier desastre, subrayó.

Imagen: Dreamstime
Los países desiguales que tenemos
Lo cierto, como explicó Morales, es que Latinoamérica tiene que pensar los riesgos desde realidades con desigualdades extremas, donde los eventos naturales no afectan a todos por igual. Mientras un grupo reducido puede adaptarse y sobrevivir a la mayoría de los desastres, existe un alto porcentaje de personas vulnerables que jamás podrá regresar a una vida estable.
“Estamos configurados por una desigualdad que se expresa en todas las facetas de la vida”, indicó el especialista. “La desigualdad va más allá de la pobreza. Es multidimensional. Es económica, política y social. Es vertical y horizontal. Es territorial. Y no todos tienen las mismas oportunidades”, añadió.
Y en estos contextos de profunda desigualdad es cuando los riesgos se amplifican.
Por ejemplo, la llegada a Centroamérica de la pandemia de la COVID-19 encontró sistemas de salud públicos debilitados, donde hay 2 camas y 2 doctores por cada cien mil habitantes. Y apenas un tercio de la población tiene acceso a la salud pública.
Morales afirmó, citando varios informes de organismos multilaterales, que el nuevo coronavirus provocará que 52 millones de personas se conviertan en pobres y unos 40 millones pierdan sus empleos. Y los efectos de esta pandemia global, entendida como uno de los desastres concretados más importantes de las últimas décadas, implicaría un retroceso de casi 15 años.
El efecto será entonces una nueva crisis de desigualdad, indicó. “Los grandes problemas que afrontamos son la pobreza extrema pero también la riqueza extrema”, subrayó el facilitador. Y puso como ejemplo que durante los primeros meses de la pandemia, surgieron en Latinoamérica 8 nuevos mil-millonarios que contrastan con los miles de nuevos pobres que tendrá la región.
La riqueza de las élites se ha incrementado en 17% desde marzo de 2020, indicó. Los ricos tienen más dinero, incluso, que las organizaciones internacionales de cooperación, enfatizó.
En Centroamérica, por ejemplo, la pandemia encontró 4.5 millones de personas en inseguridad alimentaria. Una realidad que afecta sobre todo a las mujeres, porque muchas familias prefieren alimentar a los hombres debido a que piensan que son los que pueden trabajar. “Las brechas de desigualdad de género siempre tienen un impacto mayor en las mujeres. La pandemia genera una carga extra a partir de los roles asignados a las mujeres”, dijo Morales.
A esta realidad compleja se suma también el Cambio Climático que cada vez afecta más a la región y cuyos efectos se perciben aceleradamente.
Pero entonces, “¿Cómo empujamos la carreta?, ¿Qué se puede plantear ante algo que podemos llamar multiamenaza, configurado por la desigualdad y los enfoques extractivistas?”, se cuestionó Morales.
Una de las soluciones más pragmáticas es tratar de consolidar un acuerdo tributario, dijo. Tomar como medida la creación de impuestos a las grandes fortunas, además de acciones inmediatas para evitar la evasión fiscal. Y pensar, en cuanto a la gestión de riesgo anticipada, en la reducción de la vulnerabilidad de los sectores más empobrecidos. “El propósito es que toda la sociedad en su conjunto tenga las capacidades necesarias para adaptarse a los contextos de desastre”, subrayó.
Antes de finalizar su exposición, Iván Morales reiteró que la pandemia llegó a incrementar las problemáticas más profundas y estructurales de las sociedades centroamericanas. Y destacó que esta crisis no deberían “pagarla” los de siempre.
“Es el momento en que quienes concentran la riqueza, quienes han tenido grandes beneficios durante estas últimas décadas y las grandes empresas que están generando importantes utilidades aún en medio de la crisis, contribuyan mucho más al esfuerzo de recuperación de todos y todas”, concluyó.
¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete!
Te puede interesar…

La pandemia como un hecho social total
El mundo que encontró la pandemia era uno construido desde las desigualdades sociales. Una condición histórica, permeada por el mercado y los flujos de capital, además de las acumulaciones de riqueza, donde los más pobres han estado fuera de las agendas de las élites, los políticos y los gobiernos. Pero esta realidad, a la COVID-19, no le importó demasiado.

La crisis climática global
Los bosques han desaparecido en los territorios utilizados para los monocultivos, la minería, ganadería y el traspaso de sustancias ilegales en Centroamérica. Es el fenómeno de la narco-deforestación en el que redes criminales hacen uso de la tierra para el lavado dinero proveniente de actividades ilícitas. Su impacto es múltiple e incluye, también, efectos devastadores en el cambio del clima.